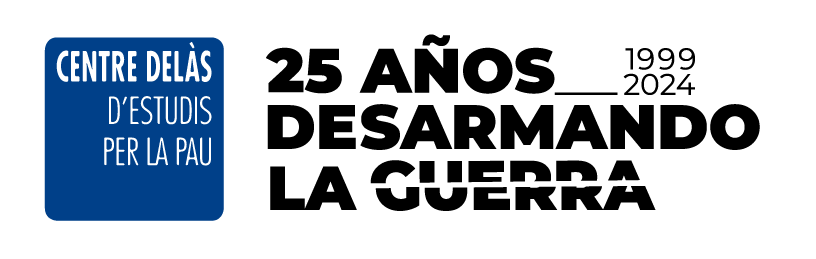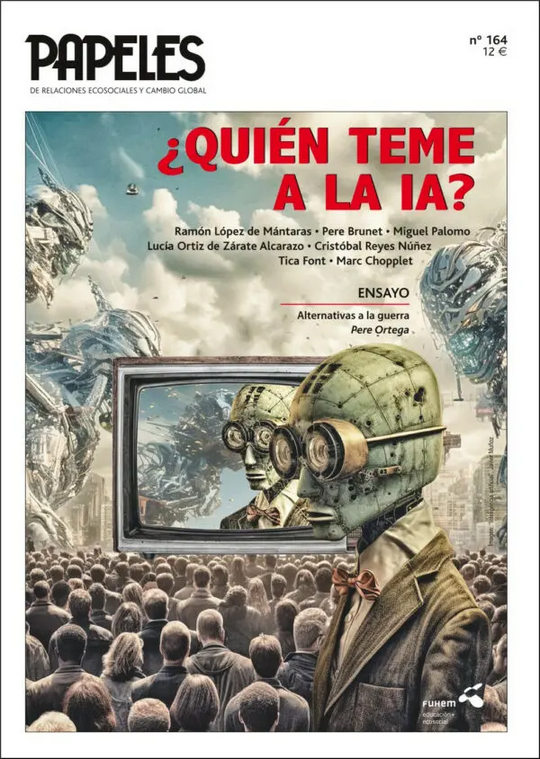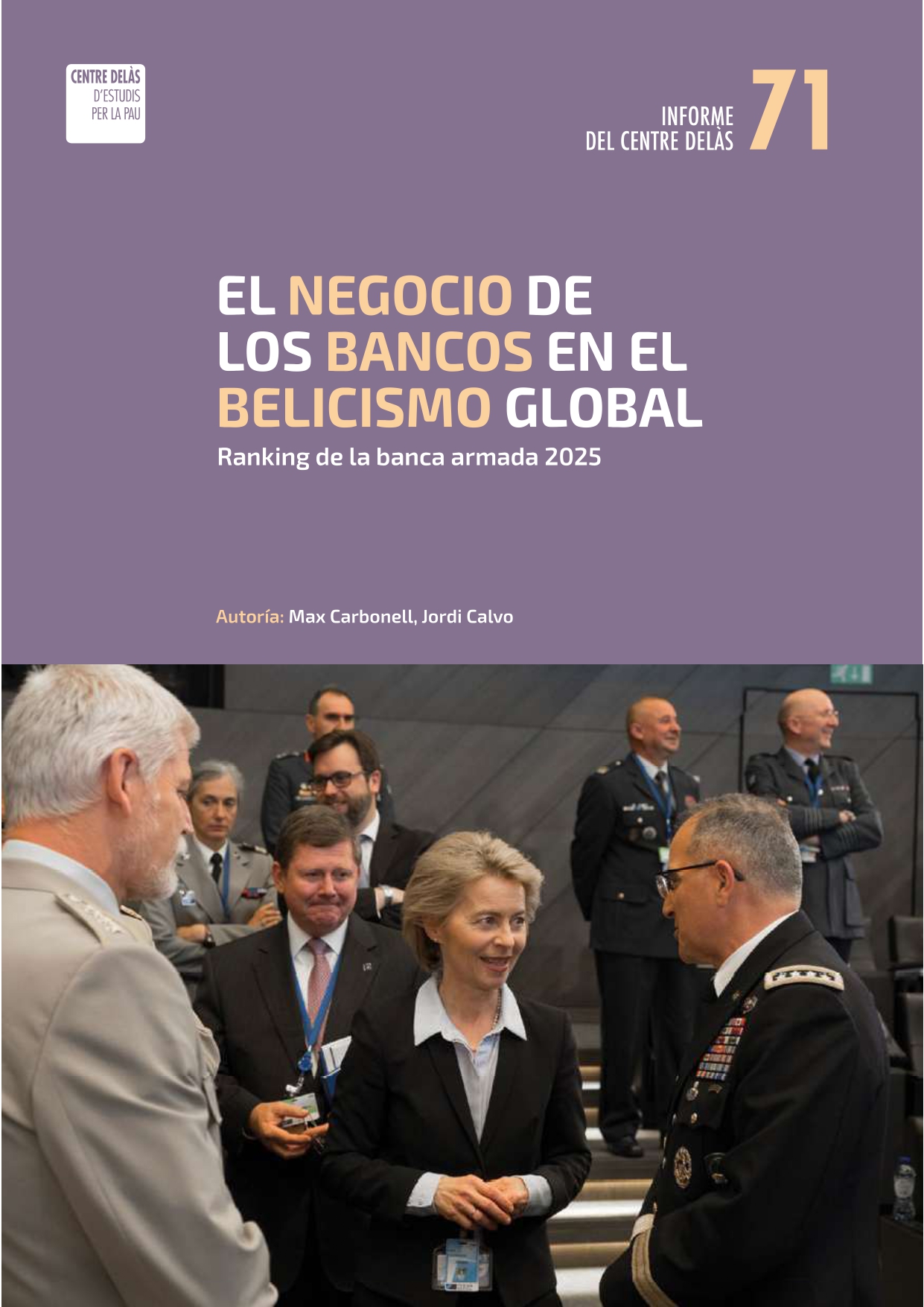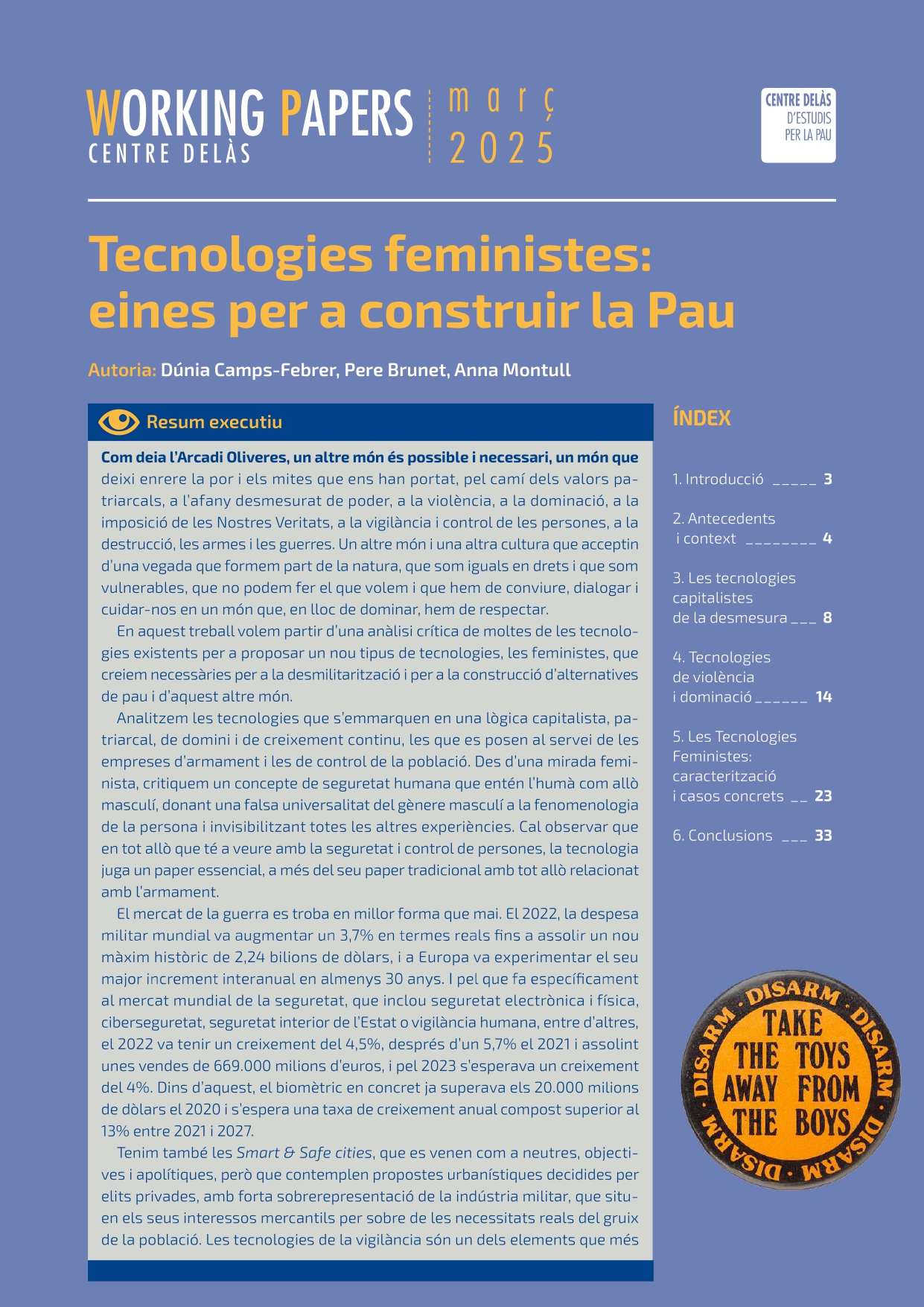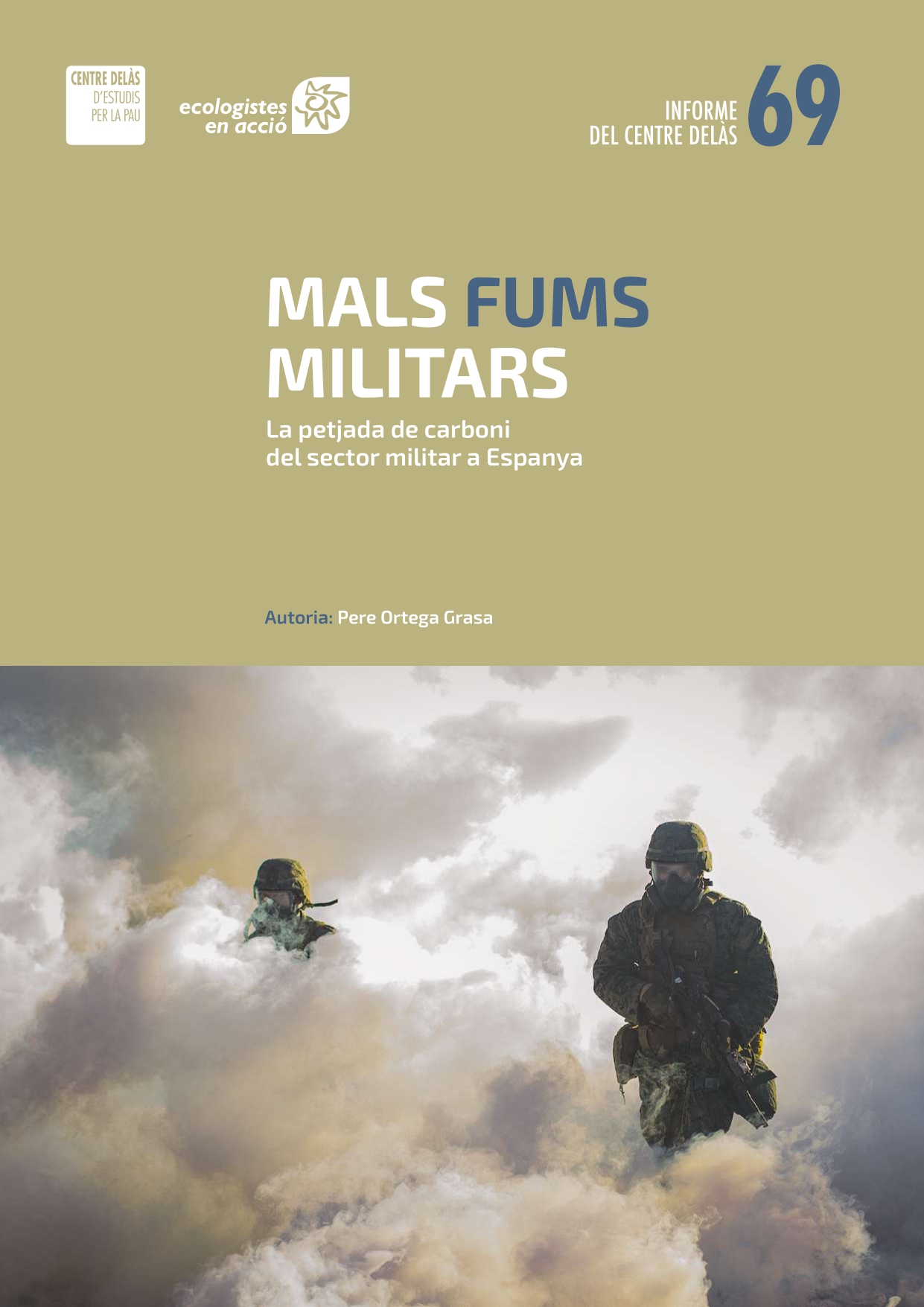¿Hay alternativas a la guerra?
En el número 164 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM, Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, firma este artículo.
En el contexto geopolítico mundial actual se ha instalado la política del miedo, especialmente propiciado por Estados Unidos y sus aliados, a perder la hegemonía que este bloque ostentaba desde el final de la guerra fría. Las causas de ese miedo provienen, por una parte, de Rusia, que se resiste a ver su espacio de influencia regional amenazado por la OTAN de EEUU, y se lanza a una guerra en Ucrania; por otra, por parte de China, que expande su influencia y control por los recursos y el comercio mundial, lo cual es visto por EEUU como una competencia que amenaza sus intereses. Debido a ello, unos y otros se han lanzado a un rearme que vaticina un mundo más inseguro que desembocará inevitablemente en nuevos conflictos.
Esta confrontación de intereses entre las diversas potencias, las existentes y las emergentes, puede desembocar en conflictos que conlleven enfrentamientos armados o invasiones de un estado sobre otro, como ya ha ocurrido en Nagorno Karabaj y Ucrania. Ante ello, parece pertinente abrir una reflexión sobre cómo los gobiernos y la población deberían hacer frente a la amenaza de una guerra en sus territorios. Sin duda, la mejor de las opciones para evitar conflictos ya ha sido estudiada y practicada con profusión por muchos estados. Se trata de establecer relaciones diplomáticas fuertes, compartir la seguridad, estrechar relaciones económicas y culturales que establezcan lazos de unión que impidan la aparición de conflictos. Pero, aun así, puede darse el caso, de que un estado no se avenga a razones y lance una agresión militar.
Qué hacer frente una agresión militar
Por ello, también es necesario recordar que existen alternativas a una agresión militar menos dolosas que recurrir a la guerra. Pero los analistas afines a los grupos de poder hegemónicos que gobiernan el norte global se obstinan en afirmar que la mejor manera de salvaguardar la seguridad es mediante la defensa militar. E invocan el principio del derecho a la legítima defensa frente a una agresión. Un principio que, además, está legitimado por la Carta de Naciones Unidas.
Una relación entre seguridad y defensa que, aunque tiene un aspecto coincidente: el derecho a defenderse ante una agresión; en ocasiones, puede que sea contraproducente, pues la respuesta a una agresión no necesariamente requiere de una respuesta violenta y mucho menos armada, por una cuestión elemental: una cosa es que ante una agresión violenta nos defendamos y otra, si responder con violencia es la mejor de las respuestas, pues puede activar una espiral que conduzca a mayores violencias de las que después sea mucho más difícil salir, como es el caso de la guerra.
Por otro lado, no es lo mismo una agresión interpersonal que una agresión entre estados. En la primera opción, el sufrimiento queda circunscrito a un grupo reducido de personas, mientras que una agresión entre estados puede conducir a una violencia muy superior, la guerra. Existe el consenso de que la guerra es la más perversa de todas las violencias por el enorme sufrimiento que comporta para las poblaciones que la sufren. Sobre todo, cuando los estados disponen de mecanismos institucionales en política exterior como los ya indicados que pueden actuar como freno para desactivar desavenencias y conflictos y que pueden evitar que estos desemboquen en guerras.
Antes de iniciar la guerra, el gobierno agredido debería preguntarse si la respuesta armada es la mejor manera de defenderse
A pesar de ello, pueden darse casos, en que todas las medidas para evitar el conflicto armado fracasen y se produzca o una agresión militar por parte de un estado. Entonces, antes de iniciar la guerra, el gobierno agredido debería preguntarse si la respuesta armada es la mejor manera de defenderse pues el sufrimiento que puede provocar a la población puede ser muy superior al que pretende remediar. Para dar respuesta a esa pregunta es cuándo se deben interrogar si existen alternativas menos dolosas que la guerra, sobre todo, después de las hecatombes provocadas por las guerras mundiales del siglo pasado que han encontrado respuestas por parte de algunos de las mejores mentes del siglo XX como Bertrand Russell y Albert Einstein.[1] Pero quien construyó el pensamiento mejor elaborado como alternativa a la violencia fue, sin duda, Mohandas Gandhi. Elaborando un nuevo concepto, el de la noviolencia, que ha ido ganando adeptos tanto en la academia (hay múltiples institutos y cátedras universitarias que estudian la paz y la noviolencia), como en los movimientos sociales y políticos. Propuestas que han tenido continuidad en múltiples autores, de entre ellos, quiero destacar a Gene Sharp, Johan Galtung y John Paul Lederach.
Johan Galtung ,[2] porque considera que la violencia siempre engendra contraviolencia, y aboga por la noviolencia elaborando teorías con las que poder evitar la confrontación entre personas, comunidades o estados, interrogándose y buscando en el análisis de la violencia las causas del conflicto y en la mediación la mejor manera para su resolución. John Paul Lederach[3] da un paso igual de profundo abordando la transformación de los conflictos, pero mediante otra dimensión, la implicación de las comunidades que sufren la violencia como condición sine qua non, y que sean ellas con su acción directa quiénes transformen el conflicto en paz.
Pero será Gene Sharp,[4] partiendo de las enseñanzas de Gandhi sobre la noviolencia, quién ha elaborado metodologías plasmadas en diversos manuales que han servido de guía para muchos movimientos insurreccionales con los que hacer frente a la violencia ejercida desde el gobierno de un Estado.
Sharp, partiendo de los dos principios que propuso Gandhi, la desobediencia y la no cooperación, mediante su conjunción, propone que cualquier comunidad o pueblo puede doblegar a los gobiernos que violenten las relaciones de una comunidad, sean sociales o políticas, y, por tanto, extensibles a quienes utilizan la fuerza militar para apoderarse de un territorio o nación. Sharp recuerda que Gandhi partía de la convicción de que el poder descansa en la población y no en el gobierno, y que este, siempre lo ejerce por delegación. Su teoría es tan simple como directa, se fundamenta en la concepción voluntarista del consentimiento del pueblo frente al gobierno contraponiendo desobedecer a obedecer y oponerse a permitir. Y propone que un pueblo utilizando la desobediencia y la no cooperación puede doblegar a quienes oprimen sus derechos.
El extremado pragmatismo y funcionalismo de Sharp se alejan del componente espiritual y moral que impregnó Gandhi a la noviolencia, pero a cambio le da un perfil estratégico. Según Sharp, el poder del gobernante, como el poder de la población organizada «people power» tienen unas fuentes similares (autoridad, recursos humanos, factores psicológicos e ideológicos, recursos materiales y sistemas de sanciones), que, aunque se ejercen de manera diversa, su desarrollo sirve a la ciudadanía para obedecer o por el contrario para desobedecer, debido a que existen una serie de factores que coadyuvan a ello: hábito, miedo, obligación moral, intereses personales, identificación política con el líder, falta de confianza en sí mismos o simple indiferencia.
Las metodologías de Sharp están pensadas especialmente para hacer frente a duras dictaduras o gobiernos autoritarios, pero también para estados con democracias liberales que vulneren derechos fundamentales, pues estas siempre esconden espacios no democráticos que deben ser liberados. Unas metodologías elaboradas para que la ciudadanía tuviera la posibilidad de cambiar las políticas de los gobiernos y que sistematizó en manuales y libros editados y disponibles en diversos idiomas en la Albert Einstein Institution, [5] y que han servido de guía para muchos movimientos de liberación. Manuales que igual son extensibles para hacer frente a una invasión militar de otro Estado, y así evitar la guerra, como para cambiar leyes o hacer caer gobiernos autoritarios. La influencia de para derrocar, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, a diversos regímenes del bloque estalinista: en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Serbia y Ucrania, o para derrocar al gobierno de Milosevic en Serbia. También, influyeron en las revueltas de las denominadas primaveras árabes entre 2012 en Túnez y Egipto.
La influencia de Gene Sharp en los movimientos políticos ha sido inmensa. Sus manuales y propuestas fueron utilizados por movimientos sociales
En cuanto a experiencias concretas de invasiones militares que no han sido respondidas por los estados con respuestas militares sino mediante una acción directa noviolenta, existen pocos ejemplos, pero importantes por lo significativo de sus acciones. Uno fue el desarrollado por la población de la región del Ruhr de Alemania tras la invasión de Francia y Bélgica en 1923; otras, la de Dinamarca y Noruega en 1940 tras la invasión nazi; también en Checoslovaquia en 1968 tras la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia y la URSS.
En los cuatro casos, los gobiernos renunciaron a la defensa armada y llamaron a su población a llevar a cabo una resistencia civil de no cooperación frente a las fuerzas ocupantes.
En el caso de la ocupación franco-belga de enero de 1923 en la región del Ruhr de Alemania, esta se llevó a cabo por el impago de la deuda impuesta a Alemania en los acuerdos de Versalles, por los destrozos causados por las fuerzas alemanas en ambos países durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. La región del Ruhr era rica en minas de carbón, hierro y en producción de acero, con ello Francia y Bélgica pretendían resarcirse del impago de la deuda a la que la República de Weimar no podía hacer frente por su colosal cuantía. Los ocupantes pretendían llevarse el carbón y el acero y la respuesta del Gobierno a la ocupación de las tropas franco-belgas fue una campaña de resistencia civil de no cooperación noviolenta y no obediencia a las órdenes de los ocupantes, acompañada de huelgas y sabotajes, que se acrecentaron con la represión que se ejerció (deportaciones, multas, encarcelamientos). Una resistencia que tuvo múltiples facetas de desobediencia que desorientó de tal modo a las fuerzas militares ocupantes que obligó a que estas se retiraran en agosto de 1925.[6]
En Dinamarca, tras la invasión nazi de 1940, tanto el gobierno como la familia real, pasando por hospitales, policía, uniones profesionales, sindicatos y medios de comunicación, se organizaron todos en una exitosa resistencia noviolenta y consiguieron que apenas un 5% de los judíos daneses fueran deportados a campos de concentración, escondiéndolos o facilitándoles la huida. Algo similar ocurrió en Noruega, donde el rechazo a la ocupación alemana también se manifestó en facilitar la huida de judíos noruegos, con el apoyo de la iglesia luterana, de la prensa y muy especialmente el de los profesores de educación que rechazaron el intento de los alemanes de utilizar el aparato educativo para difundir la ideología nacional socialista.[7]
La invasión de las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968 se produjo por las reformas democráticas impulsadas por el Gobierno checo que pretendía implantar “un socialismo con libertades”. Ante la renuncia de hacer frente a la invasión por métodos militares, se produjo un gran movimiento de resistencia civil por parte de la población. Se desató una gran oposición de resistencia pacífica que lanzó un decálogo que se ha convertido en manual para la desobediencia y la no colaboración por la fuerza de su contenido: «no sé, no conozco, no diré, no tengo, no sé hacer, no daré, no puedo, no iré, no enseñaré y no haré». Algo que llevado a cabo de manera masiva ningún poder puede contrarrestar. La radio, de manera clandestina, se convirtió en el principal instrumento de la resistencia. Las acciones de la población fueron numerosas: pintaron los indicadores de las carreteras para que los tanques se desviaran y no llegaran a su destino; la población ignoraba a los soldados; se negaban a alimentar a los soviéticos. Todo ello provocó la unidad de la población y la desmoralización de las tropas soviéticas, produciendo dudas, desobediencias y deserciones. Finalmente, la protesta se abandonó, por la demanda del Gobierno checo que, secuestrado en Moscú, ante la amenaza de una fuerte represión, pidió al pueblo que depusiera la desobediencia.[8]
Hay casos de gobiernos que renunciaron a la defensa armada y llamaron a su población a llevar a cabo una resistencia civil
También son conocidos los ejemplos positivos de países que desarrollaron planes de resistencia civil no armada para hacer frente a ocupaciones militares provenientes del exterior. Como los desarrollados en las tres repúblicas bálticas tras su independencia de la URSS en 1991. En aquellos momentos ninguna de las tres repúblicas disponía de ejército, y, por otro lado, dado que eran países de tamaño reducido, con nulas posibilidades de poder hacer frente militarmente a una invasión de Rusia. Ante ese temor, las tres repúblicas elaboraron diferentes materiales para que la población pudiera hacer frente a una invasión por parte de la URSS. El Gobierno de Lituania elaboró un plan de resistencia civil basado en la no cooperación y la desobediencia frente a los invasores. Algo similar llevó a cabo el Gobierno de Letonia, que en ese mismo año 1991 creó un Centro de Resistencia Noviolenta para el caso en que su territorio fuera invadido por una fuerza muy superior exterior que haría imposible una defensa militar. Centro que aconsejaba recurrir a la no cooperación con las fuerzas y autoridades del país ocupante. Estonia, recurrió a un método similar, elaborando un manual donde se daban instrucciones concretas a la población civil para resistir en caso de invasión, considerando como ilegítima cualquier ordenanza que no emanara de las autoridades estonias, y llamaban a la desobediencia y a boicotear con todos los medios posibles a las fuerzas ocupantes. Todos esos planes de defensa civil noviolenta quedaron anulados una vez las tres repúblicas bálticas se integraron en 2005 en la OTAN, pues ello les garantizaba, según su parecer, una defensa armada de gran potencia que impediría la invasión de Rusia.[9]
A pesar de ello, Lituania, en 2015, consideró que su ejército difícilmente podría resistir una invasión rusa y recuperó el plan de 1991 y elaboró un nuevo manual de resistencia civil noviolenta sobre la base de la no cooperación y la desobediencia frente a una invasión por parte de Rusia. Este manual estaba basado en las 198 propuestas de Gene Sharp de acción noviolenta.[10]
Estos ejemplos sirven para mostrar que los gobiernos tienen en sus manos otras posibilidades de resistir una invasión militar exterior antes que recurrir a la guerra y que esta provoque un mal muy superior al que se pretende evitar. No por ello se ha de suponer que los gobiernos renuncian a la soberanía, sino que buscan, mediante otro tipo de resistencia, la complicidad de la población para rechazar una invasión mediante la no colaboración y la desobediencia y así evitar medios cruentos. Sin duda, que la fuerza ocupante ejercerá una gran represión que también comportará muertes y sufrimiento, pero seguramente muy inferiores a las que produce una guerra.
Qué hacer frente a un nuevo Hitler
Una pregunta habitual a quienes cuestionan la vigencia de los ejércitos como eje vertebral de la seguridad de los estados es mentar la figura de Adolf Hitler, y lanzar la pregunta: ¿Qué hacer frente a dictadores tan monstruosos cómo Hitler? Ésta es una pregunta comprensible, aunque mal intencionada, pues se lanza siempre contra quienes abogan por soluciones alternativas a la guerra. Pero ante esta insidiosa pregunta, es bueno responder, qué responsabilidades hubo por parte de gobiernos y poderes políticos y económicos que hicieron posible la llegada de un personaje tan siniestro al Gobierno de Alemania. Una pregunta y respuesta que sirven de igual manera tanto para Hitler como para otros dictadores o gobiernos que igualmente han iniciado guerras de agresión contra otros países.
Hay un consenso general en la historiografía de que las causas que motivaron la llegada de Hitler al poder tuvieron que ver con las injustas reparaciones y vejaciones a que fue sometida Alemania en el Tratado de Versalles de 1919, tras su derrota acabada la Primera Guerra Mundial. Causas que alentaron el nacimiento de un nacionalismo agresivo frente a los países que habían sometido al pueblo alemán a unas excesivas reparaciones de guerra que le impedían la recuperación económica y social, y que se encarnaron en el nacimiento de un ultranacionalista y xenófobo Partido Nazi y en la figura de su líder, el siniestro Adolf Hitler.[11]
Sobre este asunto, otra pregunta que nos debemos formular es qué clase de democracia había en esos años en Occidente que permitió la llegada del nazismo al poder. Dando como respuesta, que si la clase política que gobernaba en esos años en Europa hubiera actuado sobre las causas que llevaron a Hitler al poder y haberlo hecho de manera diferente a cómo se hizo se podrían haber evitado los abominables crímenes que se perpetraron incluida la Segunda Guerra Mundial.
Los gobiernos tienen en sus manos otras posibilidades de resistir una invasión militar exterior antes que recurrir a la guerra
Recapitulemos. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó bajo el control de los países vencedores. Estos le impusieron el pago de los daños causados en la guerra que, debido a su colosal cuantía (226.000 millones de marcos) hizo imposible su devolución por parte de la República de Weimar. Francia y Bélgica, ante el impago de la deuda decidieron la ocupación de la región alemana del Ruhr en 1923, y así apoderarse del carbón y hierro del que era rico aquel territorio y resarcirse de los destrozos causados por Alemania en sus países durante el transcurso de la guerra.
La deuda había desencadenado en Alemania desde 1921 una hiperinflación en la que un dólar equivalía a un millón de marcos alemanes y que llegó a niveles imposibles de controlar por el Gobierno de la República de Weimar que, acompañada de la ocupación del Ruhr, produjo que la población alemana culpara a los gobiernos europeos, en especial a los de Francia, Bélgica y Reino Unido de sus sufrimientos. La crisis económica se repitió en 1929, con el crac de la bolsa de Wall Street de New York, que comportó una gran crisis en todos los países capitalistas y que afectó también gravemente a la economía alemana y a su población. Estos hechos provocaron que una parte del pueblo alemán apoyara el nacionalismo agresivo del Partido Nazi frente a los países que consideraban causantes de sus penurias. Tales hechos son mencionados por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf como causantes de las penalidades del pueblo alemán.
Otra de las causas que vieron con buenos ojos, tanto en Estados Unidos como los políticos británicos y franceses era que la llegada de Hitler al poder en Alemania les aseguraba una política anticomunista para frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa, pues Hitler era un feroz anticomunista que actuaría para frenar el apoyo de la URSS a los partidos comunistas que actuaban en sus países. Al mismo tiempo, Estados Unidos veía principalmente a la Alemania de Hitler como un contrapoder de los imperios británico y francés. Un buen ejemplo de ello es que desde el momento en que Hitler llegó al poder hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador alemán contó con el apoyo de políticos y empresarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y de otros países, donde tuvo muchos seguidores y donde se crearon partidos de corte nazi o fascista.
En aquellos años, Reino Unido, Francia y Estados Unidos eran aliados tras su victoria en la Primera Guerra. Gran Bretaña en especial, pero también Francia. Ambas, eran las grandes potencias coloniales que controlaban gran parte de la economía y el comercio mundial en detrimento de las empresas estadounidenses que pugnaban por ascender y acceder a parte de los recursos que extraían de sus colonias y otras partes del mundo. A los grandes magnates de la economía estadounidense se les presentaba la oportunidad de rivalizar con Reino Unido y Francia. Así, cuando el 30 de enero de 1933, el entonces jefe de Estado alemán, Paul von Hindenburg, nombró a Adolf Hitler como Canciller del Reich, muchos empresarios de Estados Unidos lo aplaudieron, e incluso algunos de los más influyentes como Henry Ford, Joseph Kennedy y los Rockefeller entre otros, no dudaron en apoyar financieramente el III Reich de Hitler. A cambio, esperaban que ejerciera de contrapoder frente a Reino Unido y Francia y así poder acceder a los mercados que estos países controlaban. Un ejemplo del apoyo estadounidense: en 1938, Adolf Hitler fue elegido «Hombre del Año» por la influyente revista estadounidense Time apareciendo en la portada.[12] También en Inglaterra, Francia y otros países Hitler tuvo muchos seguidores y admiradores.
Otro ejemplo de la doble moral imperante en esta etapa apareció con las políticas de «apaciguamiento» (así llamadas) llevadas a cabo por Reino Unido y Francia con las que se pretendía apaciguar las ansias de expansión de Hitler por el centro y el este de Europa, decidiendo, no sancionar a Alemania y a la Italia fascista por su apoyo al levantamiento militar contra el legítimo Gobierno de la República en España en 1936. Ambos países enviaron ayuda militar y tropas para luchar al lado de Franco y los insurrectos durante la guerra civil. Una ausencia de sanciones que repitieron cuando Alemania se anexionó Austria en marzo de 1938. Esta actitud de mirar hacia otro lado cuando la Alemania de Hitler se apoderaba de territorios en contra del derecho internacional, en parte, fue debido a que muchos líderes políticos de Reino Unido y Francia consideraban más peligroso el comunismo de la Unión Soviética y frente a él, preferían el nacionalsocialismo alemán por su carácter anticomunista.
Si los regímenes liberales vigentes tras la Primera Guerra Mundial hubieran actuado de manera preventiva para así evitar posibles conflictos posteriores, no habrían impuesto sanciones y causado agravios a Alemania, lo que habría evitado la animadversión de la población que las sanciones crearon. Si los intereses de unos capitalistas sin escrúpulos no hubieran visto en la figura de Hitler un líder que favorecía sus políticas económicas de expansión, y si algunos líderes políticos no hubieran dado alas al nacionalsocialismo alemán para frenar el comunismo de la URSS y su expansión, entonces, seguramente, se hubiera evitado la llegada de Hitler al poder y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que en ella se cometieron.
Es por ello, que es necesario insistir que, en política internacional, actuando sobre las causas que provocan conflictos, es posible evitar las guerras. Y continuar insistiendo que se deben hacer valer los principios del derecho internacional para regular las relaciones entre estados. Y cuando algún estado comete crímenes saltándoselos, buscar en Naciones Unidas el marco regulador del derecho internacional y acometer sanciones y, si es necesario, intervenciones contra quienes los cometen. Pero mientras eso no ocurra, por estar la ONU secuestrada por los intereses particulares de las potencias que controlan el Consejo de Seguridad y a la espera de la ansiada reforma de ese organismo de gobernanza mundial, hay que recordar que los humanos han elaborado alternativas a la violencia y a las guerras.
NOTAS
[1] The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd.
[2] Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Bakeaz-Guernica Gogoratuz, Gernika, 2003; Johan Galtung, «Violence, Peace, and Peace Research», Journal of Peace Research, vol. 6, núm. 3, 1969, pp. 167-191.
[3] John Paul Lederach, Transformació de conflictes. Petit manual d’ús, Icaria, Barcelona, 2010; John Paul Lederach, El abecé de la paz y los conflictos, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000; John Paul Lederach, Preparing for Peace: Transformtion Across Cultures, Syracuse University Press, Siracusa, 1995.
[4] Gene Sharp, La defensa civil no violenta, ICIP, Barcelona, 2018; Gene Sharp, Gene, De la dictadura a la democracia, Institution Albert Einstein, Boston/ Dharana, Madrid, 2012; Gene Sharp, Gene, La política de la acción no violenta, Institution Albert Einstein, Boston, 1973.
[5] Albert Einstein Institution:
[6] Anders Boserup y Andrew Mack, Guerra sin armas. La no violencia en la defensa nacional, Editorial Fontamara, Barcelona, 1985
[7] Pere Ortega y Alejandro Pozo, Noviolencia y transformación social, Icaria, Barcelona, 2005.
[8] Ibidem.
[9] Martí Olivella, Autodefensa noviolenta, Montaber, Martorell, 2023.
[10] Disponibles en Albert Einstein Institution:
[11] Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995.
[12] Time, volumen XXVII, enero de 1939.
Lee el artículo completo en la Revista Papeles